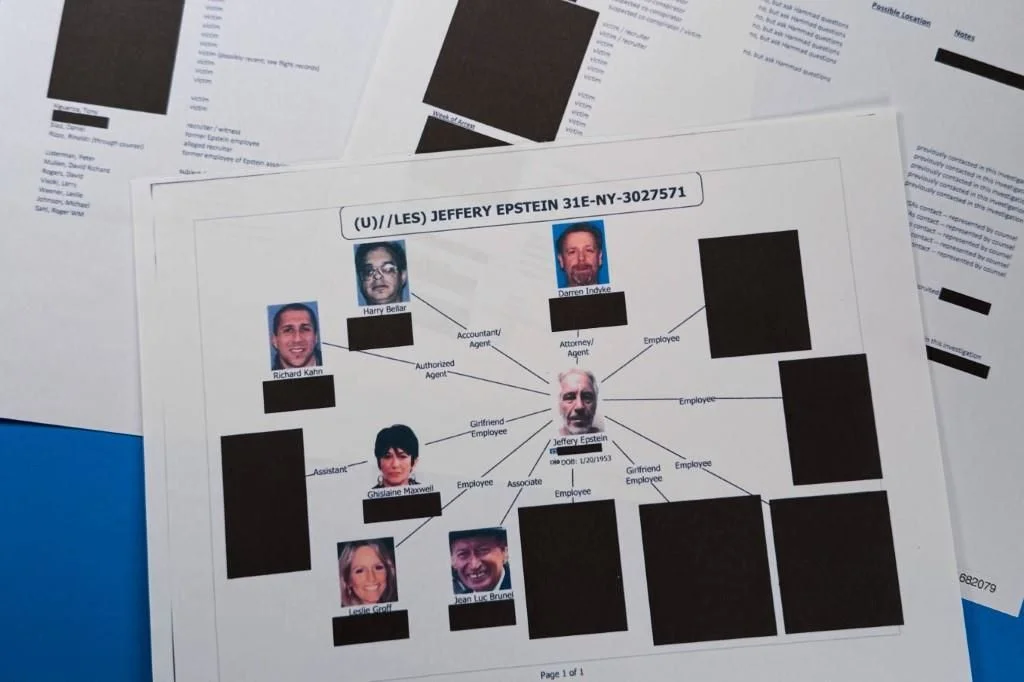Carlos Alberto Manzo Rodríguez no fue un político más. Fue una figura que encarnó, con sus contradicciones, la fatiga de un país harto de la violencia y de los discursos vacíos. Hijo de un activista social, egresado del ITESO, Manzo creció en una Uruapan partida entre la esperanza y el miedo. Y, como muchos de su generación, creyó que la independencia política podía ser la llave para romper con la vieja maquinaria de partidos. Lo intentó. Ganó. Y lo mataron.
Su historia parece escrita con tinta de realismo mexicano: el funcionario que se atreve a desafiar al poder criminal y termina abatido por la misma violencia que quiso erradicar. Del Congreso federal a la alcaldía, Manzo fue de los pocos que se atrevieron a hablar sin cálculo. Cuando pidió que se “abatiera” a los delincuentes armados, la clase política se escandalizó. Pero detrás de la frase no había ansias de autoritarismo, había cansancio, desesperación, impotencia. Uruapan no era un laboratorio de política pública: era un campo minado.
Su asesinato, la noche del 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos, frente a niños, velas y música de fiesta, se convirtió en una postal cruel de lo que vivimos. El crimen organizado infiltró hasta las celebraciones del Día de Muertos, borrando la frontera entre la vida y la violencia. Ocho balas terminaron con su mandato y abrieron otra herida en la memoria colectiva. Un adolescente, de apenas 17 años, fue identificado como el asesino. Un menor reclutado por el CJNG: síntesis perfecta de una tragedia nacional.
La respuesta oficial no tardó: planes de paz, despliegues de la Guardia Nacional, conferencias, condolencias. Palabras conocidas. Pero lo que vino después fue más revelador: la indignación popular. Miles de ciudadanos marcharon vestidos de blanco, sombrero en mano, exigiendo justicia. No era sólo por Manzo; era por el país que se les desmorona. En Morelia, la rabia se convirtió en fuego. En Uruapan, en silencio. Dos caras del mismo duelo: la que destruye y la que clama.
Su esposa, Grecia Quiroz, asumió el cargo con serenidad valiente, prometiendo continuar el proyecto de su esposo. Pero el proyecto de Manzo no era un simple programa de gobierno: era una tentativa de redignificar la autoridad local, de demostrar que aún se puede ejercer poder sin someterse a las mafias. Esa idea, más que su figura, es lo que no puede morir.
El caso de Carlos Manzo revela la falla estructural que México se niega a ver: los municipios son la primera línea del Estado, pero la última en defensa. Allí donde el gobierno federal no llega, el alcalde es el escudo. Y si ese escudo se rompe, el crimen entra. Uruapan, epicentro del “oro verde” y del narcotráfico, fue el escenario perfecto de esa contradicción. Manzo, con su discurso directo, se convirtió en símbolo, pero también en blanco.
Hoy, algunos buscan lucrar con su muerte, capitalizar el dolor, convertirlo en discurso electoral o en trending topic. Pero hacerlo sería traicionar el sentido mismo de su historia. La política mexicana debe aprender a honrar sin apropiarse, a escuchar sin manipular. Porque cada vez que la muerte se vuelve mercancía, el país pierde un poco más su alma.
Carlos Manzo no fue un héroe perfecto ni un mártir sin mancha. Fue, más bien, un hombre que se atrevió a desafiar una realidad insoportable. En eso radica su legado. Su sombrero, ese símbolo que ahora se refleja en protestas, ya no representa solo a un político asesinado, sino a todos los que intentan construir desde abajo un país más digno.
Quizá, en el fondo, la historia de Manzo no sea la de un final, sino la de una advertencia: o recuperamos la capacidad de cuidar a quienes gobiernan con integridad, o seguiremos enterrando esperanzas con nombre y apellido. Porque cuando la violencia se normaliza y la muerte se politiza, el país deja de estar vivo. Y si algo nos enseñó Manzo, es que incluso en medio del miedo, la dignidad todavía puede ponerse de pie.