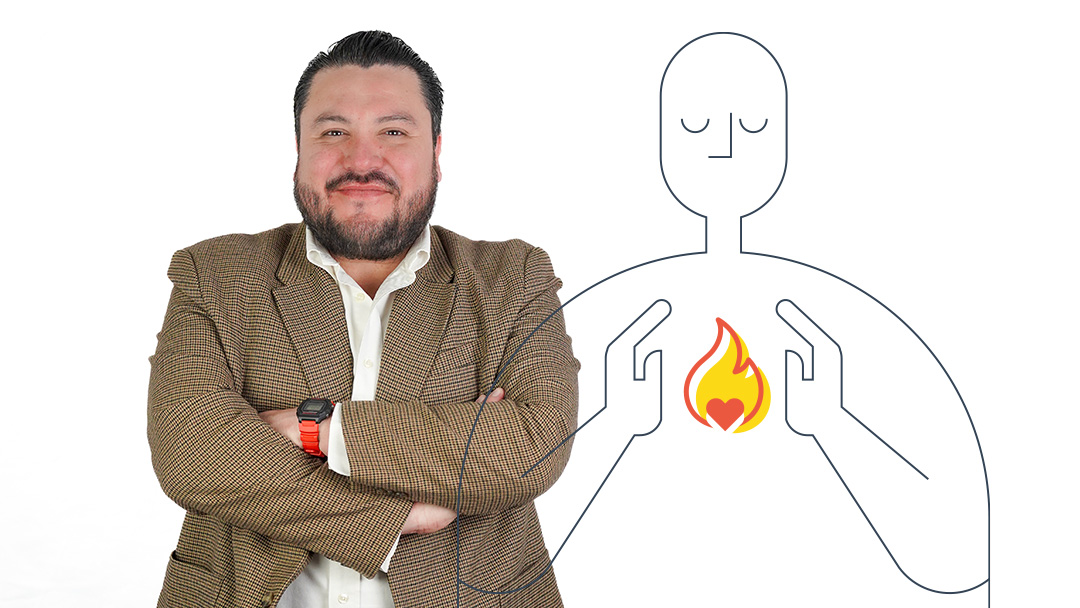La clase política, esa con el mote de círculo rojo que no es más que una ínfima parte de la sociedad. Que toma decisiones, que negocia sin transparencia, que deposita sus propias idiosincrasias al momento de detentar el poder sin importarle el resto de la paleta de colores. Es decir, si el gobernante es de extracción mormona, que no se ponga el pino de navidad (que esas costumbres ya serán otro tema para el análisis).
Otra minoría comprobada, precisamente en las elecciones presidenciales pasadas, son esos personajes que juraban que su candidata de derechas ganaría por amplio margen y que al ver la contundente derrota optaron por incrementar su desprecio por la clase trabajadora. Por no haber votado como ellos lo hicieron. Porque ellos son la “gente bien”, porque ellos son el ejemplo claro para los más desfavorecidos de cómo hacer bien las cosas, de cómo ser exitosos.
A esos que se desayunan cada domingo una ostia como parte del ritual para purificarse de las atrocidades cometidas el resto de la semana. Ya sea exigiendo que las señoras de las labores de casa no “afeen” las entradas de sus grotescos fraccionamientos haciéndolas caminar kilómetros, frente al sol, sin facilidad alguna, para llegar a la parte de atrás. Para que, de paso, “el deber ser” les recuerde de dónde vienen, y a donde pertenecen.